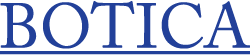Consideraciones en torno a la muerte voluntaria
Resumen
En las últimas décadas y en relación con los resultados de múltiples estudios epidemiológicos se consolida la idea de que el suicidio está causado en más del 90% de los casos por una enfermedad mental. En este artículo pretendemos hacer una breve reflexión acerca de cómo el suicidio es considerado, por tanto, el resultado de una enfermedad y se olvida que, aun cuando no se puedan obviar los resultados de los estudios que apuestan en esa dirección, tampoco se pueden ni se deben olvidar otros factores implicados en las conductas suicidas ni eludir la reflexión ética en torno a la mismas. Abordamos brevemente las repercusiones en la práctica profesional del derecho de los pacientes a una muerte digna.
Palabras Clave: suicidio, enfermedad mental, bioética, muerte voluntaria, autonomía.
Era la primera vez que oía hablar de que existía un movimiento que a veces se producía en el hombre y que se llamaba suicidio, y recuerdo que me llamó la atención el hecho de que fuera un movimiento solitario, alejado de todas las miradas y perpetrado en la sombra y el silencio.
Suicidios Ejemplares. E. Vila-Matas Introducción
Introducción
Este artículo pretende ser, en primer lugar una reflexión en torno al suicidio y su relación con la enfermedad mental y, en segundo lugar y de forma más breve, acerca del papel de los psiquiatras en todas las situaciones en las que la muerte, al menos en principio, acaece de forma voluntaria.
Inicialmente la idea de escribir este artículo surgió después de la lectura de una editorial publicada en la revista American Journal of Psychiatry en la cual los autores proponen que en la próxima edición del DSM-V se incluya un sexto eje diferenciado para el suicidio argumentando que éste reúne los criterios de Robins y Guze para ser considerado una categoría diagnóstica(1).
La segunda cuestión que nos llevó a reflexionar sobre este tema son los comentarios que todos o casi todos hacemos cuando un paciente al que atendíamos se quita la vida: “se me ha suicidado un paciente”. Queremos hacer hincapié en el reflexivo “me” y también en los sentimientos que acompañan a estos comentarios y que suelen ser de culpa y de vergüenza, cuando no de verdadero temor por las posibles consecuencias legales que esta situación puede acarrearnos. Temores que no están en modo alguno injustificados ya que como bien dice J.C. Fantin(2) el médico, si adopta una postura de una ética que revele la verdad del sujeto se expone a enfrentarse a la ley ; que, generalmente, obliga a dar cuenta de por qué no se hizo más, en lugar de por qué se hizo de más.
Sin embargo, los comentarios de los profesionales parecen ser consecuentes con la consideración actual del suicidio como el resultado casi exclusivo de una enfermedad mental. Como afirma Thomas Szasz(3), “el suicida ha pasado de ser considerado un pecador, sometido durante siglos a los más terribles castigos, a ser considerado víctima de una enfermedad mental y al mismo tiempo se ha trasladado la responsabilidad del suicidio, no a la persona que lo realiza sino al profesional que lo atendía”.
La consideración del suicidio como producto de una enfermedad y, a poco que nos descuidemos, como una categoría psiquiátrica, no sólo no tiene en cuenta la historia personal del sujeto sino que lo despoja de cualquier significado subjetivo y social y, en lo que concierne a los trabajadores de Salud Mental, añade dificultad a una de las tareas más delicadas a las que tienen que enfrentarse: la evaluación y tratamiento de una persona con pensamientos suicidas.
Para A. Camus(4) el único problema filosófico verdaderamente importante era decidir si la vida merece o no la pena ser vivida. Aunque a fuerza de repetir esta afirmación de Camus ya casi suene a tópica creemos que su pregunta continúa vigente y que, por tanto, es oportuno preguntarse cómo un tema que durante siglos ha suscitado tanto debate entre los filósofos, los poetas, los teólogos o los juristas, parece que lleva camino de cerrarse en las últimas décadas con la atribución de este tipo de muerte al padecimiento de una enfermedad mental.
Hace años, en su magnífico ensayo sobre el suicidio A. Álvarez(5) ya señaló que “es fácil hurgar en los innumerables libros y artículos especializados sin advertir la menor alusión a esa crisis confusa y torturada que se constituye como realidad común del suicidio”. Efectivamente, en contraste con la cantidad de investigaciones, congresos y publicaciones psiquiátricas destinadas a estudiar la epidemiología o los factores de riesgo son mucho menores los artículos destinados a contemplar esta conducta humana, quizá la más específica de todas las conductas humanas, desde una perspectiva más amplia en la que, entre otras cosas, se tenga en cuenta que se trata de un acto íntimo, ligado a las particularidades de cada vida.
Si bien el debate en torno al suicidio ha disminuido en los últimos años en cambio se ha reavivado la discusión en torno al derecho a la eutanasia y el suicidio asistido. Los increíbles avances técnicos de la medicina, los avances en los derechos de los pacientes y los temores que los avances tecnológicos despiertan en las personas han llevado a que muchas de éstas deseen tomar las decisiones sobre el momento o el modo de morir mientras aún les sea posible.
Éste es un asunto en el que los psiquiatras nos vemos implicado. Con frecuencia somos requeridos para determinar la competencia de los pacientes que rechazan someterse a tratamiento y es de suponer que, de aprobarse leyes que regulen el derecho a morir con dignidad, también nos veremos comprometidos en su aplicación.
El hecho de que un gran número se personas que mueren por suicidio padezcan una enfermedad mental no debería hacernos olvidar que en muchas personas que se suicidan, que rechazan el tratamiento o que solicitan ayuda para morir, difícilmente se puede diagnosticar un trastorno psíquico.
Pretendemos reflexionar brevemente desde cuándo y cómo el suicidio ha llegado a convertirse en un asunto casi exclusivo de la Medicina y en concreto de la Psiquiatría. Al mismo tiempo pretendemos hacer hincapié en la necesidad de que los profesionales de la Psiquiatría retomemos el debate ético en torno al suicidio y, en general, a la muerte voluntaria.
El suicidio como enfermedad mental
“Recuerdo perfectamente cómo desperté de lo que había sido un coma de treinta horas… me invadió una profunda amargura frente a todos los bienintencionados que me habían sometido a semejante ignominia… y supe mejor aún que antes, yo, que había tenido trato íntimo con la muerte, y su variante especial, muerte voluntaria, supe que me inclinaba hacia la muerte”.
J. Améry
Los datos epidemiológicos indican que en la actualidad el suicidio representa el 1% de todas las causas de muerte en el mundo, lo que equivale a decir que aproximadamente tienen lugar unos cien suicidios al día y a que más de un millón de personas se quitan la vida voluntariamente todos los años. Si estas cifras ya resultan abrumadoras, más alarma causa el hecho de que el suicidio está siendo más frecuente entre los jóvenes, de modo que en algunos países constituye la primera o segunda causa de muerte entre las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. Así las cosas, en el año 2004 la OMS declaró el suicidio un problema de salud pública y por tanto, prevenible.
En estos momentos, la prevención del suicidio constituye uno de los objetivos prioritarios de las líneas estratégicas
en Salud Mental. En estos momentos en que la crisis financiera empuja a miles de personas al desempleo vuelve a resurgir la preocupación por las consecuencias de esta situación sobre la salud mental en general, y el suicidio en particular.
Sin embargo, la consideración del suicidio como un asunto de salud y en particular como un asunto que concierne especialmente a los psiquiatras es un hecho relativamente reciente en la historia de la Medicina.
A lo largo de la historia del pensamiento occidental la actitud hacia el suicidio ha estado siempre marcada por las creencias religiosas, la ideología y los intereses económicos propios de cada época y en este sentido G. Minois(6) afirma que se pueden distinguir algunos grandes movimientos en su consideración.
En la Antigüedad greco-romano el suicidio era, en general, un acto casi siempre bien tolerado. Según las circunstancias del mismo podía ser considerado un acto valiente o cobarde, legítimo o ilegítimo y si bien les estaba prohibido a algunas personas, por ejemplo a los esclavos o a los condenados que se suicidaban para escapar de la justicia, lo que sí parece claro es que no existía ninguna prohibición de carácter religioso.
Esta situación se transformó con la llegada del cristianismo, ya que apenas fundada, la iglesia de Roma condenó oficialmente el suicidio y un concilio tras otro convirtieron esta actitud en ley(7) y, al menos al principio, esta actitud parece no fue ajena a la necesidad de poner freno a la disposición al martirio de los primeros cristianos deseosos de evitar las tentaciones terrenales y acceder cuanto antes a la salvación. Curiosamente parece que los primeros cristianos consideraban el suicidio como un acto lesivo más. La condena radical del cristianismo hacia la muerte voluntaria fue inaugurada por San Agustín (354- 430 d.C.); su postura, escrita para la posteridad en su libro La Ciudad de Dios.
San Agustín se apoyó para ello en el mandato “no matarás” del quinto mandamiento, razonando que si este mandamiento prohíbe el homicidio, entonces el auto-homicidio, el acto de matarse, supone también una violación de ese mandamiento. Más adelante Santo Tomás de Aquino fijó los tres argumentos clásicos en contra del suicidio: el suicidio es contrario a ley natural que determina que todas las cosas se mantengan a sí mismas en el ser, el suicida lesiona a la comunidad de la que es parte y, porque al ser la vida un regalo de Dios, todo aquel que atenta contra su vida, peca contra Dios.
La condena de la Iglesia convirtió al suicida en un pecador y durante la Edad Media tanto los suicidas como sus familias se vieron sometidos a los más variados y humillantes castigos, que iban desde denegación del sepelio o ser enterrados en un cruce de caminos con una estaca en el corazón hasta la confiscación de sus bienes. Las cosas llegaron a un punto en que en muchas ocasiones los jueces, movidos por la compasión y con el fin de librar a los suicidas de los castigos, se les consideraba como carentes de plenas facultades mentales (non compos mentis).
Con la progresiva secularización de las ideas en el Renacimiento los intelectuales reabren el debate en torno al suicidio y, por entonces, algunos médicos comenzaron a pensar que el suicidio podía estar de algún modo relacionado con una enfermedad.
El precursor de las interpretaciones científicas del suicidio fue el tantas veces citado clérigo y erudito inglés, Robert Burton(8) quien, en su famoso libro Anatomía de la Melancolía, además de relacionar el suicidio con la melancolía también se preguntó si en algunas ocasiones era lícito que una persona decidiera poner fin a su vida. En los siglos XVII y XVIII toda una corriente filosófica y terapéutica continuó el camino emprendido por R. Burton, aunque los médicos, en concreto los primeros alienistas, no comenzaron a interesarse por el suicidio de forma regular hasta el comienzo del siglo XIX.
El enfoque médico del suicidio comienza a cobrar importancia a comienzos del siglo XIX con el nacimiento de una nueva especialidad: la psiquiatría. Los profundos cambios acaecidos en la sociedad como resultados de las revoluciones liberales, el pensamiento ilustrado y el discurso científico médico del siglo XIX dieron lugar a un nuevo enfoque en la consideración de la locura, de modo que ésta comenzó a ser contemplada como una enfermedad, la alienación mental, y como tal debía ser diagnosticada y tratada por médicos especializados. El concepto del suicidio que los primeros alienistas elaboraron contribuyó a establecer los vínculos entre este fenómeno y las enfermedades mentales y no fue ajeno a sus propios valores y al deseo de ser reconocidos como expertos en el tratamiento de la locura y por extensión del suicidio.
Martínez Pérez(10) en otro texto recoge como en la primera edición de su tratado, Pinel afirmaba que los efectos de las pasiones sobre el organismo eran capaces de provocar una melancolía que, a su vez, podría desembocar en una irresistible inclinación al suicidio. Pero no sólo Pinel sino todos los alienistas de la época, Esquirol, Georget, Bourdin o Chevrey, insistieron en vincular el suicidio y la alienación mental hasta el punto de que todas las muertes que no pudiesen ser atribuidas a causa natural eran consideradas como suicidio. De forma especial es habitual citar a Esquirol como el autor que estableció una relación firme entre suicidio y enfermedad mental tras escribir en su influyente libro Des maladies mentales (1838) que creía “haber demostrado que el hombre no atenta contra su vida más que cuando está en delirio y todos los que cometen suicidio son insanos”. Del mismo modo Henry Maudsley, el considerado padre de la psiquiatría inglesa, popularizó esta idea en el mundo anglosajón.
Al enfoque científico se añadió la corriente sociológica postulada por Durkheim(11) cuya hipótesis básica es que son las condiciones sociales las determinantes de los actos suicidas, en especial los estados de desorganización, perdida de valores o inconsistencia de las normas sociales. En el año 1917, Freud publicó Duelo y melancolía,(12) en el interpretó el suicidio como una hostilidad desplazada hacia el sujeto, iniciando con ello toda una serie de elaboraciones psicodinámicas del suicidio que ponen el acento en la estructura del sujeto y se preguntan cuáles son las razones que tiene una persona para sucumbir a las situaciones sociales de frustración, pérdida o soledad y porque esas situaciones hacen que algunas personas respondan con conductas autodestructivas y otras no.
Tradicionalmente el argumento más utilizado para atribuir el suicidio al padecimiento de una enfermedad mental es que la muerte voluntaria, la muerte por mano propia, supone una transgresión de la ley natural, la cual emana directamente de Dios y rige y ordena el universo, determinando tanto sus valores como sus fines. Uno de los componentes de esta ley natural sería un controvertido instinto universal de autoconservación, que compartiríamos con los animales. Aunque algunos quieren ver en algunos animales y en ciertas circunstancias una conducta que parece sugerir la voluntad de morir, lo cierto es que sólo el ser humano parece el único capaz de imaginar su propia muerte y tomar la decisión de continuarla o ponerle punto final. Con respecto a la ley natural que obliga a los hombres a no disponer de su vida en tanto ésta es propiedad de Dios, tan pecador sería, como dejó escrito David Hume, el hombre que se quita la vida como el que hace algo para conservarla porque en ambos casos altera el curso que Dios le habría asignado a la naturaleza.
Puesto que la ley natural no parece suficiente, salvo para los que se aferran a un supuesto orden natural fundamentado o no en un ser trascendente, para atribuir el suicidio a un desorden mental, en la actualidad la relación entre suicidio y enfermedad mental se sustenta en los resultados de numerosos estudios epidemiológicos que encuentran que más del 90% de las personas que cometen suicidios padecen un trastorno mental, fundamentalmente esquizofrenia, depresión o alcoholismo(13).
Estamos de acuerdo en que, efectivamente y a la vista de los datos epidemiológicos, un gran número de las personas que se quitan la vida padecen algún tipo de trastorno psíquico. La cuestión es que estos resultados tienden a dejar en un segundo plano otros factores implicados en las conductas suicidas tales como los factores sociales y psicológicos. Los estudios epidemiológicos, por otra parte, adolecen de importantes dificultades metodológicas que a veces tienden a olvidarse y entre las que queremos resaltar las inherentes a la dificultad en la propia definición de suicidio, que, como sabemos, gira entorno al difícil concepto de intencionalidad (si una persona realiza una acción heroica sabiendo que la consecuencia de la realización de su acto es la muerte, ¿lo llamamos también suicidio?), a los criterios para definir lo que es una enfermedad mental y la tendencia de los médicos, como recuerda J. C. Stagnaro(14) citando a Scheff, a preferir cometer un error tipo 2 (acertar una hipótesis falsa) que cometer un error tipo 1 (rechazar una hipótesis cierta), lo que da lugar a que se realicen diagnósticos psiquiátricos en personas que no presentan alteración de la salud mental. Además, debemos recordar que gran parte de los estudios sobre el suicidio están realizados mediante las autopsias psicológicas que, como sabemos, son de carácter retrospectivo.
No podemos olvidar, tampoco, que la mayoría de los estudios de investigación sobre el suicidio reflejan los puntos de vista etiológicos de sus autores. Y, por último, tampoco queremos dejar de recodar que encontrar una relación no significa necesariamente que exista una relación causal, como bien explica Steven Rose(15) cuando habla de la lógica ex juvantibus.
El acento en los factores más biomédicos del suicidio lleva a olvidar otros factores implicados en las conductas suicidas tales como las condiciones sociales de impotencia y desesperanza en los llamados países en vías de desarrollo, pero también las condiciones de vida en nuestras sociedades desarrolladas a las que el sociólogo Z. Bauman(16) describe como “negativamente globalizadas, en la que cada individuo es abandonado a sí mismo… los vínculos humanos se han aflojado y se han vuelto poco fiables…en las que el miedo y los estremecimientos existenciales se han desplazado hacia áreas vitales casi siempre desconectadas de la fuente original de la ansiedad de modo que ningún esfuerzo invertido en esas áreas, por enorme que sea, puede aplacar la ansiedad”.
Considerar los factores sociales y existenciales no supone inhibirse en la prevención, la evaluación y el tratamiento de la psicopatología presente en gran parte de las conductas suicidas sino por el contrario abordar esta conducta desde una perspectiva más amplia en la que también se contemple que, en algunos casos, el suicidio puede ser el resultado de una decisión como dice V. Camps(17) sin duda trágica, pero razonada. Un acto privativo a la vez que intransmisible de cada sujeto ya que nadie puede prestar testimonio sobre esta experiencia.
Y que, por último, tal y como afirma el psicoanalista F. Pereña(18) lo que lleva a una persona al suicidio, que sucede ahí, en ese instante, no lo sabremos nunca, por muchas que sean las notas dejadas por la persona que se ha suicidado. Y tal vez lo que ocurra es que queramos saber sobre la muerte porque pensamos como un personaje de una novela de A. Munro: “no había protección como no fuera el saber. Quería ver la muerte sujeta, aislada detrás de una pared de hechos y circunstancias particulares, y no flotando libremente alrededor, ignorada pero poderosa, lista para colarse en cualquier parte”(19).
Psiquiatría, ética y muerte voluntaria
“La vida no ha ser retenida. Porque lo bueno no es vivir, sino vivir bien”.
Cartas Morales a Lucilio. L. A. Séneca
La creencia de que el suicidio casi siempre está causado por una enfermedad psíquica ha disminuido la discusión ética en torno al mismo. En los últimos años, sin embargo ha aumentado el debate sobre qué hacer cuando las personas desean terminar con su vida de forma voluntaria y solicitan ayuda, en muchos casos de un médico. En el debate acerca del derecho de los pacientes a una muerte digna hay dos posturas claramente enfrentadas. Por un lado están quienes siguiendo una idea profundamente arraigada en la cultura occidental consideran la vida como un valor absoluto, independiente de cualquier otro valor, que no nos pertenece del todo, mientras que, por otro lado, están los que aun considerando que la vida es un valor muy importante al fin y al cabo es la consideración para cualquier otro valor, afirman algo que apenas cincuenta años atrás nadie se atrevía a decir: que vivir no siempre es mejor que morir, y ponen más énfasis en la calidad de vida que en la defensa a ultranza de la vida. Con independencia de la postura que se adopte frente a este debate lo cierto es que el derecho de los pacientes a decidir sobre su vida cuestiona, sin embargo, las dos premisas sobre la que se ha fundamentado durante siglos la profesión médica, es decir, la de curar a los pacientes o al menos evitar que se mueran y el carácter tradicionalmente paternalista de la relación médico-enfermo.
Pero en cuanto a lo primero ya no se espera sólo de los médicos que curen a los pacientes o eviten que mueran sino que además se espera que ayuden a sus pacientes a mantener una buena calidad de vida y, cuando eso no es posible, que les orienten en la forma de morir con dignidad. En cuanto a lo segundo, como ya señalábamos en la introducción de este artículo, la relación clínica clásica ha cambiado más en las últimas décadas del siglo XX que en los veinte siglos anteriores. Estos cambios dan lugar a que el ejercicio de su profesión el médico se enfrente a situaciones complejas para las que no le sirven las respuestas tradicionales.
Aunque la Ley de la Autonomía del Paciente no especifica que deba ser un psiquiatra el que decida sobre la competencia de un paciente para decidir sobre su tratamiento sino el médico encargado del caso, lo cierto es que en el desempeño de nuestro trabajo se nos pide cada vez con mayor frecuencia que nos pronunciemos acerca de la competencia de los pacientes que rechazan un determinado tratamiento y, como decíamos más arriba, es de esperar que en el caso de que aprueben leyes que amparen el deseo de la personas de morir con dignidad también seamos convocados a pronunciarnos en aquellas situaciones en las que se dirima este derecho.
La valoración de la capacidad de un paciente es un asunto complejo y no es el propósito de esta breve reflexión, en cambio parece oportuno señalar dos posibles riesgos al enfrentar estas situaciones. El primero de estos riesgos podría encontrase en la tendencia en los últimos años a primar del principio de Autonomía por encima de los otros principios de la Bioética lo que, si bien corrige los excesos del tradicional paternalismo benefactor en Medicina, también implica el riesgo de utilizar la Autonomía como excusa para evitar la responsabilidad propia de la acción terapéutica. De lo que se trata es de la necesidad de compatibilizar la autonomía de los pacientes con el principio de beneficencia que obliga a los profesionales a hacer lo mejor para ayudar a los pacientes.
El segundo riesgo podría encontrase en la tentación de usar los Comités de Bioética como comités jurídicos más o menos encubiertos y buscar de este modo una “salida legal” al dilema ético que se plantea y deje de lado la subjetividad del sujeto. Tanto primar el derecho a la autonomía como buscar un apoyo en los comités de Ética suponen una salida fácil a los dilemas a los que nos enfrentamos en lugar de buscar en la propia Ética el apoyo en nuestra práctica profesional.
Conclusiones
La atribución del suicidio a una enfermedad mental no debe llevarnos a olvidar que en último caso el suicidio es siempre un acto privado, subjetivo y que por tanto no debemos dejar a un lado la reflexión ética en nuestro encuentro profesional con este tipo de realidad.
Ante cualquier tipo de muerte voluntaria estamos obligados a enfrentarnos con los dilemas éticos que conlleva sin buscar respuestas rápidas o que nos liberen de nuestra responsabilidad ética hacia los pacientes■
Bibliografía
-
Oquendo M, Baca-García E. Mann J. Giner J. Guides for DSM-V: Suicidal Behavior as a Separate Diagnosis on a Separate Axis. Am J Psychiatry 2008; 165 (11).
-
Fantin JC. Función de la ética en el campo de la medicina y la salud mental. En: Fantin JC, Fridman P, comp. Bioética, Salud Mental y Psicoanálisis. Buenos Aires: Ed. Polemos; 2009.
-
Szasz T. La libertad fatal. Barcelona: Ed. Paidos; 2002.
-
Camus A. El mito de Sísifo. Madrid: Alianza Ed.; 1996.
-
Álvarez A. El dios salvaje. Barcelona: Ed. Emecé; 2003.
-
Minois G. El Suicidio en la historia. En: Bardón C, Puig M, comp. Suicidio, medicamentos y orden público. Madrid: Ed. Gredos; 2010.
-
Cohen D. Por mano propia. Buenos Aires: Fondo de cultura económica; 2007.
-
Burton R. Anatomía de la melancolía I. Madrid: Colección Historia, Asociación Española de Neuropsiquiatría; 1997.
-
Martínez J. Suicidio, crisis política y medicina mental en la Francia del siglo XIX. Frenia 2001; Vol.1-2: 39-65.
-
Martínez J. La construcción de una nueva identidad social: alienismo y suicidio en la Francia del siglo XIX. En: Fernández J. Fuentenebro de Diego F. Rojo A. comp. Suicidio. Madrid: Sociedad de Historia y Filosofía de la Psiquiatría; 2008.
-
Durkheim E. El suicidio. Madrid: Ed. Akal; 1995.
-
Freud S. Aflicción y melancolía. Obras Completas. Vol. I. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva; 1967.
-
Harris E, Barraclough B. Suicide as an outcome for mental disorders. British Journal of Psyquiatry 1997; Vol.170: 205-228.
-
Stagnaro JC. Apuntes para una reflexión sobre la perspectiva bioética en psiquiatría. En: Fantin JC. Fridman P. comp. Bioética, Salud Mental y Psicoanálisis. Buenos Aires: Ed. Polemos; 2009.
-
Rose S. Tu cerebro mañana. Barcelona: Ed. Paidós; 2008.
-
Bauman Z. Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Barcelona: Ed. Tusquets; 2007.
-
Camps V. La voluntad de vivir. Barcelona: Ed. Ariel; 2005.
-
Pereña F. El suicidio y la vergüenza. Atopos 2005; 4: 4-12.
-
Munro A. La vida de las mujeres. Barcelona: Ed. Lumen; 2011.
[su_spacer size=”25″]